Me dan un teléfono móvil. Nuevo. De última generación. Es como una gran gota de mercurio. Frío. Extremadamente denso. Un peso concentrado en un escueto pedazo de materia que 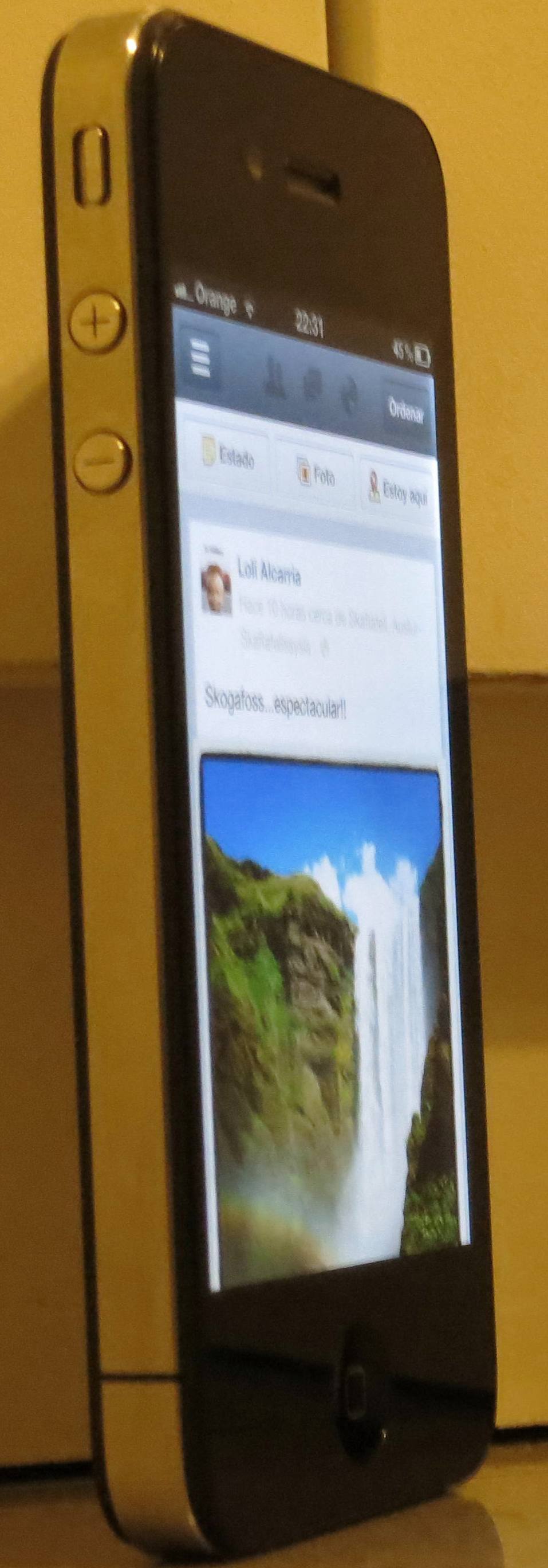 busca con ahínco el fondo del bolsillo de la americana.
busca con ahínco el fondo del bolsillo de la americana.
Ahí estará concentrada tu vida, me dicen.
Ante el tacto espeluznante me recomiendan una funda. Para evitar la sensación de estar tocando algo inerte. Desangelado. Temperatura de depósito de cadáveres. De reptil hibernante.
Hay fundas que además protegen de los golpes.
Esta tecnología que hoy me proporcionan, como si me hiciesen un favor, como si fuese alguien especial, va aparejada a una vida ajetreada. Con las prisas la compacta gota de mercurio suele caerse al suelo. Más de lo que merece ese trabajo de chinos en qué consiste empaquetar tantas cositas en un volumen tan pequeño.
Por eso conviene protegerlo.
Otras veces no se caerá. Si no que serás tú el que deliberadamente lo tire. Cuando llegue información inoportuna en momentos inadecuados. Un informe para el día siguiente cuando ves el partido del plus del domingo.
Para que no odies tanto el móvil, para que llegues a adorar a esa gota de mercurio, a ese milagro tecnológico –ya muy alejado del viejo molinillo mecánico con el que te empeñas en pulverizar los granos de café- me dicen que tiene muchos complementos, aplicaciones. Gadgets los llaman. Puedes ver cómo va tu equipo. Consultar el tiempo.
A mí, personalmente, me gusta jugar a los bolos mientras estoy sentado en la taza del váter, en el baño del trabajo, después de la hora de comer, que es la más tranquila.
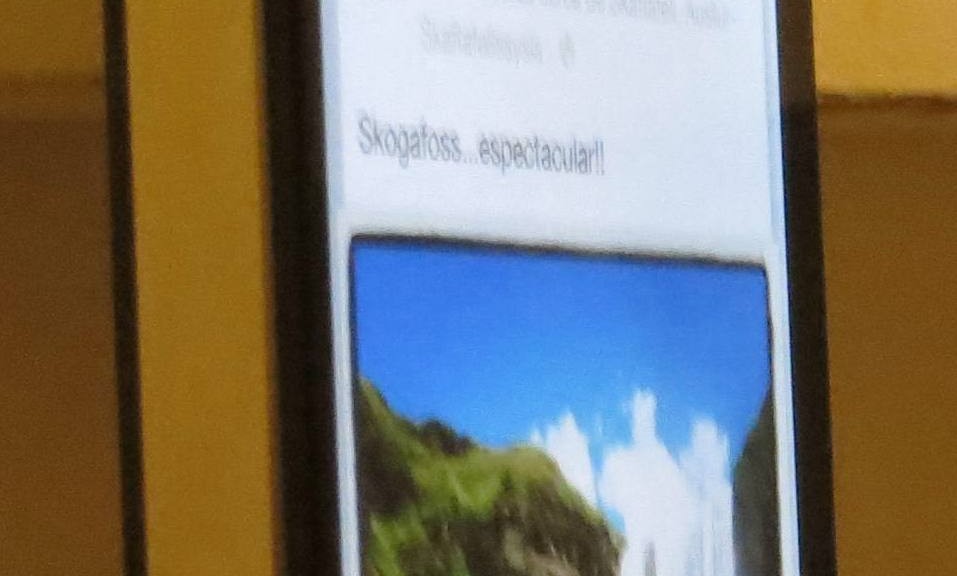


 RSS
RSS Facebook
Facebook